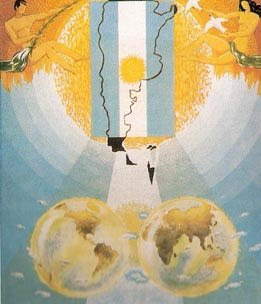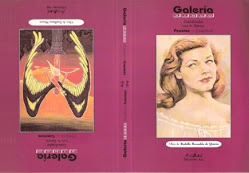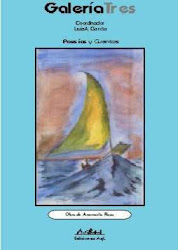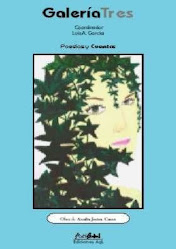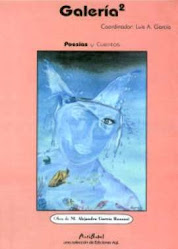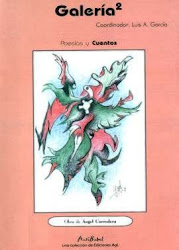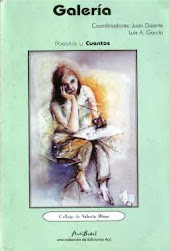Efigie del Dr. Durand en una medalla conmemorativa...
Efigie del Dr. Durand en una medalla conmemorativa...El doctor Carlos Durand fue un médico partero que obtuvo reconocimiento en la sociedad porteña a mediados del siglo XIX y si su nombre ha trascendido hasta nuestros días es porque uno de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires lleva su nombre.
Hablemos un poco de el. Nació en Salta de padre francés de profesión médico y su madre era de una familia patricia argentina de raíces norteñas. Tenía dos hermanos: Eduardo y Carolina. Desde joven se destacó por su mente brillante y su seductora presencia, siendo uno de los jóvenes más arrogantes de aquel entonces y siguió la carrera de su padre recibiéndose de médico en 1.846. Se dedicó a la obstetricia y al poco tiempo ganó fama y tuvo un enorme éxito como facultativo convirtiéndose en el médico partero de lo mas granado de la sociedad de Buenos Aires.
Aparte de esto hizo incursión en la política siendo elegido diputado en 1.859 por la Campaña de Buenos Aires. En ese momento la Cámara contaba con notables legisladores como Carlos Tejedor, Marcelino Ugarte y Luis María Drago entre otros. Su paso por la misma no fue brillante pues los diarios de la época no registran importantes discursos suyos.
Era un partido especial, el candidato favorito entre las madres con niñas casaderas, médico, famoso y con una considerable fortuna pero aparentemente decidido a permanecer soltero hasta que sorprendió a todos cuando ya habiendo cumplidos los cuarenta y cuatro años y considerado un hombre mayor, se casó con Amalia Pelliza Pueyrredón en el año 1.869.
Amalia tenía solamente catorce años y pertenecía a una familia patricia –era nieta del General Pueyrredón- que ya casi no tenía bienes. Los Pelliza Pueyrredón estaban en bancarrota. En esa familia se destacaba Josefina, poeta y novelista, famosa por su belleza. Amalia no era tan linda como su hermana pero encantos no le faltaban.
¿Fue por amor que Amalia se casó con Carlos? Difícil contestarlo. Quizá lo haya hecho por la angustiante situación familiar. En Carlos vio atributos que indicaban protección: médico, rico y con la edad de un padre.
Los recién casados fueron a vivir a la lujosa mansión del novio en la calle Parque (hoy Lavalle) casi esquina Suipacha. La casa tenía detalles exquisitos, muebles, cuadros, espejos y adornos finísimos. En el primer patio se destacaba un precioso aljibe de mármol y al final de la misma había un gran huerto con jazmines y diamelas, limoneros, grandes higueras y varios otros árboles frutales. Todo parecía augurar dicha y felicidad a la pareja.
A poco tiempo de casados la joven enfermó gravemente con fiebre altísima y gran decaimiento hasta que hicieron el diagnóstico: viruela confluente.
Viruela dijeron las colchas de brocado y las cortinas de encaje, viruela murmuraron los ángeles del techo, viruela musitó el aljibe de mármol y la palabra rodó por la casa yendo hasta el huerto donde el viento entre las ramas no se cansaba de repetir viruela, viruela...
Aunque salvó su vida, la terrible enfermedad hizo estragos en la belleza de la joven y no puede sorprender que esto, unido a la falta de hijos haya hecho transformaciones en el carácter de Durand que hasta entonces había demostrado ser afectuoso pasando a ser tacaño y celoso actuando con Amalia como un carcelero.
Decidió establecer severa vigilancia sobre ella, en ese tiempo el hombre era considerado el dueño de su mujer y también dispuso que se evitara toda prodigalidad en los gastos. Tomó a su cargo las compras para las necesidades de la casa comprando al por mayor o en algún remate. También cuentan que iba a comprar a lugares alejados regateando como un turco en los precios. Esto no contaba con las finas y costosas telas que adquiría para su vestuario pero eso si, las hacía durar largo tiempo para que después sirvieran a Amalia y a Carolina gracias a la habilidad de las muchachas de servicio.
Había rescatado tres niñas de la Casa de Niños Expósitos, les dio su apellido y las confinó al servicio doméstico. A estas niñas se las llamaba chilindrinas.
Era el único hombre en ese caserón y dominaba con sólo su mirada a esas pobres mujeres. Había dado la orden de que en la mesa se podía servir únicamente lo que se iba a comer y no más. Se servía el primero y bajo el imperio de su mirada las pobres habían aprendido a servirse las porciones exactas.
Prohibió a los integrantes de la servidumbre tener contactos con el exterior pero un día vio a una de ellas hablando con el criado de una casa vecina y furioso la mandó rapar. Desesperada la infeliz muchacha se suicidó arrojándose al aljibe.
También ordenó no prender las luces en la casa hasta que las sombras estuvieran avanzadas, si alguien hubiera ido a la casa al anochecer hubiera visto a Amalia y a Carolina (esta mucho mayor) mirando hacia la calle por la ventana de la sala en penumbras.
Desde esa ventana que las comunicaba con el mundo exterior, con la vida, oyeron hablar del teatro y de las diversas obras que se presentaban en ellos e iniciaron una serie de ruegos y peticiones que finalmente fueron oídas y el doctor Durand acabó complaciéndolas volviendo un día con UNA ENTRADA para el espectáculo. Y allá fueron las dos viendo la obra por turnos.
Luego de esto prohibió las salidas a Amalia salvo alguna rarísima excepción y luego lo hizo extensivo a todo el conjunto femenino de la casa, hasta la mas antigua servidora llamada Raimunda y según cuenta Gastón Tobal que de niño visitó varias veces ese caserón “el encierro en que vivía esta y la impuesta mudez, ocupada solo en sus menesteres, la había hecho perder el uso de la palabra”.
Amalia al verse privada de contactos con el exterior comenzó a albergar la secreta esperanza de algún día poder liberarse. Según Tobal conservaba aún algo de su belleza. De rasgos finos, su cutis era blanco y rosado y lucía unos magníficos ojos negros.
El encierro en que ésta vivía estimulaba el espionaje por la ventana y al frente de su casa se instaló un joven matrimonio: Mercedes Zapiola y Daniel Ortiz Basualdo en varios sentidos afortunados pues se disponían a vivir tan bien como lo autorizaba su riqueza y esto se reveló con la generosidad de los gastos en atuendos, objetos y en especial con la manía de cambiar carruajes.
Estimulada por esto Amalia comenzó con pedidos, comentarios y hasta súplicas para que Carlos suavizara el encierro. Tal vez motivado por una idea de competencia con Ortiz Basualdo o pensándolo mejor por ideas aún mas tenebrosos imaginando hacerla escarmentar por cansancio, Durand autorizó las salidas diarias de catorce a veinte horas con la infaltable compañía de Carolina. Amalia no podía creer en este milagro.
Cuando comenzaron las salidas con el entusiasmo no se dieron cuentan de que el carro no era elegante como el de los vecinos y los caballos menos ya que uno de ellos era tuerto y el otro rengueaba un poco. Cuando pasaron los días y la alegría de recorrer Palermo, la obligada vuelta por la calle Florida y el Parque Lezama fue decayendo, empezaron a salir más tarde y a volver más temprano.
El cicatero cálculo del doctor Durand consideró absurdo tener un cochero a quien se le pagaba por un tiempo determinado y no aprovecharlo y dio la orden a las dos mujeres que cumplieran con el horario convenido y que nada fuera un obstáculo para las salidas. Debían salir “así lloviera o tronara”. Estas salidas al principio tan agradables se tornaron en forzadas a causa de la odiosa orden tanto que cuando llegó fin de mes suplicaron a Carlos que las suspendiera por un tiempo y volvieron a sentarse detrás de las rejas de la ventana.
Un gran rencor debió haberse apoderado de Amalia y la hizo pensar aún más en la fuga. Carlos terminó de quitarle las mínimas libertades que tenía y la casa fue para ella una verdadera prisión. Hasta entró en estado de pánico temiendo que Durand atentase contra su vida.
Cuando terminaba el primer año del nuevo siglo Amalia tomó la decisión de fugarse sin llevar consigo más que algunas pertenencias. Una sola idea la guiaba: huir para siempre de su marido. Se presentó para pedir el divorcio pero la causa cayó en manos de un juez imbuido por las misóginas ideas judiciales de esa época y tantas fueron las idas y venidas, los dimes y diretes que la causa perdió efecto y el juez denegó la separación.
Al año muere Carolina.
Poco tiempo después acaece la muerte del doctor Durand, ya enfermo y decrépito. En su habitación se encontró un armario repleto de dinero, títulos de propiedad de residencias, casas y terrenos. La cantidad de sus bienes era impactante. Se encontraron cédulas del Banco Hipotecario, del Español y del de Londres por varios cientos de miles de pesos cada una.
Se halló un testamento que decía que esa herencia serviría para la creación de un hospital que debería llevar su nombre. Así decía: “Instituyo como heredero a la Institución Carlos Durand a la que precisamente lego mi herencia para su fundación declarando que es mi voluntad que de todos los bienes no se de la más mínima participación a mi esposa Amalia Pelliza a la que ya desheredo”. Y en otra parte decía que en ese hospital no se debería dar prestación ni auxilio de ninguna clase a su cónyuge aunque lo requiriese en calidad de menesterosa.
Pasaron algunas primaveras entre los jazmines y los limoneros del huerto y el aljibe de mármol escuchó varias veces soplar al viento del otoño.
Amalia Pelliza murió en la pobreza.
.